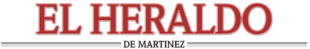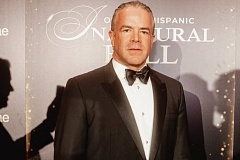* Debido a la pandemia, se incrementó del 32.5% al 81.5%, para tratar trastornos o síntomas reconocidos por el Covid

AVC NOTICIAS
XALAPA, VER.
La automedicación es un problema a nivel mundial, sin embargo diversos estudios han mostrado un aumento preocupante del 32.5 al 81.5% a causa de la pandemia del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la automedicación como “el uso de medicamentos por parte del consumidor para tratar trastornos o síntomas reconocidos por él mismo”, lo cual incluye ingerir sin receta fármacos que la requieren, pero también el uso irracional de sustancias de venta libre.
Otro cambio en las conductas de automedicación provocado por la llegada del coronavirus tiene que ver con la edad de quienes la practican: “Antes, la prevalencia era más alta en adultos mayores o de mediana edad. Ahora hemos notado que cada vez hay más jóvenes incurriendo en ella”, dijo Franklin Soler, profesor de psicología en la Universidad del Rosario, Colombia.
Y aunque probablemente es temprano para ver algunas consecuencias del incremento en la automedicación en América Latina, los especialistas coinciden en alertar sobre la resistencia bacteriana a los antibióticos. En 2017 ya se habían detectado en la región variedades de bacterias con tasas de resistencia a dichos fármacos que iban del 10 hasta el 90%.
Los científicos creen que este problema, que anualmente cobra la vida de 700 mil personas en el mundo, podría volverse insostenible. Su temor está fundamentado en el hecho de que hasta un 71.9% de los pacientes diagnosticados con COVID-19 han recibido antibióticos, pese a que solo el 6.9% de ellos los necesitaba.
“Hace siete años la OMS lanzó una alerta mundial sobre la resistencia a los antibióticos, que por sí misma es una pandemia que mata a muchas personas, una paralela a la actual”, advierte a SciDev.Net desde Colombia el director del Observatorio del Comportamiento de Automedicación de la Universidad del Rosario, Andrés Pérez-Acosta.
La pandemia, además, está asociada con sustancias que no solían ser objeto de automedicación en Latinoamérica. Anahí Dreser, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública de México, reconoce que antes de la pandemia era preocupante el uso de ciertos analgésicos para el dolor crónico, así como fármacos usados en el tratamiento de la diabetes o la hipertensión.
“Pero la pandemia nos dio la sorpresa de una mayor demanda de antivirales y antiparasitarios, cuya compraventa es escasa o nulamente controlada”, comentó a SciDev.Net vía telefónica la también coordinadora de la línea de investigación Medicamentos en Salud Pública.
Detrás de esta automedicación hay una falta de farmacovigilancia, servicios de salud insuficientes, medios de comunicación que crean falsas expectativas con noticias fuera de contexto y, probablemente más grave aún, gobiernos omisos que muchas veces en lugar de combatirla la promueven.
De acuerdo con sitios web especializados, esto último ha sucedido, al menos, en Bolivia, Brasil, El Salvador y Guatemala. Ahí se han distribuido, de manera indiscriminada, “kits” de medicamentos para que la población los consuma como y cuando mejor le parezca.
Estos paquetes pueden incluir paracetamol, ácido acetilsalicílico, azitromicina, loratadina, ivermectina, vitaminas C y D, zinc, ibuprofeno, antigripales, omeprazol, hidroxicloroquina, prednisona, colchicina y cloroquina.
“Desde las agrupaciones médicas hemos alertado a las autoridades sanitarias sobre los riesgos que conllevan estas entregas, pero han hecho caso omiso”, sentenció Nancy Sandoval Paiz, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas.