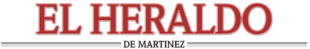- Según estudios, la mayoría de los productos que consumen los mexicanos tienen secuencias alteradas genéticamente, vienen de EU y han sido rociados con glifosato, pero la gente lo ignora
EL UNIVERSAL
CDMX.- México no se entiende sin maíz. Sin embargo, el maíz transgénico, producido, patentado y controlado por la corporación estadounidense Monsanto-Bayer se ha extendido en las cadenas alimentarias mexicanas a fuerza de tratados internacionales, al amparo de laboratorios privados, la permisividad de gobiernos y la ignorancia inducida de millones de consumidores.
Millones de mexicanos consumen un maíz del que desconocen sus raíces: no brota en la milpa ancestral ni crece con respeto a rituales sagrados, sino en monocultivos transgénicos sembrados a miles de kilómetros en la Unión Americana, en Iowa, Illinois, Indiana, Ohio y partes de Missouri y Nebraska, donde es rociado con glifosato desde antes de la siembra, durante el crecimiento y, en muchos casos, incluso justo antes de la cosecha para facilitar su secado. Está patentado por la empresa Monsanto, adquirida por la poderosa farmacéutica Bayer.
“Esta técnica de cultivo, permitida por la ley y comúnmente empleada en Estados Unidos, ha sido objeto de numerosas demandas por su presunta relación con casos de cáncer y ha generado inquietantes hallazgos en diversas investigaciones científicas”, confirma a EL UNIVERSAL el Doctor en Genética y Biodiversidad Jesús Vázquez Chabolla.
Grupos como Sin Maíz No Hay País y colectivos como Demanda Colectiva Maíz, articulados por Mercedes López Martínez, han expresado profundo rechazo; argumentan que “mientras no se compruebe que el maíz no está sujeto a este tipo de contaminación, hay que mantener medidas precautorias y no sembrar semillas transgénicas”. Bayer y Monsanto, sin embargo, sostienen desde hace años que “nuestras tecnologías cumplen con los requisitos regulatorios y ofrecen beneficios tangibles para los agricultores”.
Desde 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (el TLC), el flujo de maíz estadounidense a México aumentó de manera dramática. En aquel entonces, México era autosuficiente en producción de maíz blanco para consumo humano y solo importaba cantidades marginales de la Unión Americana. Hoy, y desde hace años, México importa más de 18 millones de toneladas anuales de maíz, más del 90% transgénico; y para el ciclo 2024-2025 la proyección oficial de importación es de 24 millones 800 mil toneladas. Esta cifra equivale a importar el doble de la producción nacional de frijol o al volumen total de maíz producido por estados enteros como Sinaloa o Jalisco.
Lo que entra por puertos como Veracruz, Progreso, Topolobampo o Manzanillo, o a través de las vías férreas, es grano con modificación genética registrada por Bayer-Monsanto, diseñado para resistir el herbicida glifosato y cuya propiedad intelectual está protegida por leyes estadounidenses e internacionales.
De acuerdo con la Secretaria de Economía de México y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el etiquetado del maíz transgénico no es obligatorio bajo la normativa actual y, por tanto, tampoco hay monitoreo oficial. El maíz transgénico es integrado sin avisos ni precauciones al sistema alimentario mexicano.
La Norma Oficial Mexicana NOM‑082‑SAG‑FITO/SSA1‑2017 establece límites máximos de residuos para plaguicidas en productos, incluyendo alimentos. Estos lineamientos son de cumplimiento obligatorio y son revisados por COFEPRIS, SEMARNAT y SENASICA; sin embargo, no se localizaron informes públicos específicos que documenten investigaciones, monitoreos o auditorías que demuestren la aplicación real de la norma por parte de las autoridades. Tampoco se encontraron reportes de muestreo o resultados de análisis de laboratorio realizados por la COFEPRIS, ni datos sobre inspecciones a empresas harineras o exportadoras que reflejen aplicación concreta de la NOM.
De acuerdo con un estudio realizado en 2017 por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), cerca del 90 % de las tortillas y 82 % de los productos industrializados a base de maíz —incluyendo cereales, harinas, tostadas y botanas— contienen secuencias transgénicas.
La organización estadounidense U.S. Right to Know (USRTK), en diversos informes centrados en la cadena global del maíz genéticamente modificado, ha señalado que buena parte del maíz amarillo transgénico producido en Estados Unidos, aunque destinado formalmente al consumo ganadero o industrial, termina en países como México, incorporado sin trazabilidad en alimentos de consumo humano.
Tanto la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas en México (RAPAM) como El Poder del Consumidor han denunciado públicamente la exposición sistemática al glifosato en comunidades rurales mexicanas, especialmente en regiones agrícolas. En un informe conjunto, RAPAM afirmó: “El glifosato es un plaguicida de alta peligrosidad autorizado por COFEPRIS para empresas transnacionales como Monsanto… y está asociado a una amplia variedad de efectos dañinos a la salud y a la diversidad biológica” (RAPAM, 2020). Además, en su publicación Los plaguicidas altamente peligrosos en México, esta organización documentó que “existen evidencias de la presencia en sangre y orina tanto del glifosato como de su metabolito, el AMPA” en comunidades rurales como Los Altos de Chiapas.
Bayer asegura que no hay nada que temer porque, según sus estudios, “los cultivos modificados genéticamente se han sometido a más pruebas de seguridad que cualquier otro cultivo en la historia de la agricultura. Organismos científicos globales y autoridades regulatorias han concluido consistentemente que nuestras innovaciones en culto GMO (transgénico) son tan seguras para humanos, animales y el ambiente como los cultivos no modificados”.
Este maíz transgénico lo transforman en almidones, jarabes, harinas, aceites, embutidos, botanas, cereales, bebidas y alimentos infantiles, por mencionar los más comerciales. También alimenta ganado, pollos y cerdos, cuyas proteínas terminan en tacos, tortas, guisos populares y comedores escolares.
De acuerdo con el movimiento Sin Maíz No Hay País, el gobierno mexicano “no ha diseñado mecanismos eficaces para informar al consumidor si el maíz que come es transgénico, si fue rociado con glifosato o algún otro herbicida peligroso, si ha sido detectado con rastros de mutación genética o si proviene de una semilla nacional o importada”.
Un análisis realizado por la Asociación de Consumidores Orgánicos (ACO) en 2018 detectó la presencia de glifosato en la harina de maíz blanco y amarillo de la marca Maseca, mientras que una muestra reportó un 94.15 % de contenido transgénico. Estos resultados indican que el maíz destinado oficialmente al forraje animal estaba siendo utilizado para consumo humano, sin un control claro.
Ante este señalamiento, Gruma (empresa matriz de Maseca) afirmó que “la harina de maíz de marca Maseca cumple con todas las regulaciones aplicables y nuestros sistemas de calidad y procesos son certificados y auditados por entes independientes muy reconocidos tales como Programa SQF (Safe Quality Food), la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (IGSA), American Institute of Baking (AIB) y las normas internacionales ISO”.
En 2023 Greenpeace presentó una denuncia ante autoridades mexicanas donde acusó explícitamente a Maseca y a Minsa de usar maíz transgénico en la producción de sus harinas y otros derivados de maíz, sin informar a los consumidores. Ese señalamiento recalca que lo que se comercializa como harina básica para el consumo humano puede estar siendo mezclado con grano transgénico bañado con glifosato sin trazabilidad ni etiquetado.
Las consecuencias de esta invisibilidad son múltiples. Desde el punto de vista de la salud pública, los estudios sobre la inocuidad de los alimentos transgénicos siguen siendo objeto de disputa. Las corporaciones afirman que no existe evidencia concluyente de que el maíz genéticamente modificado cause daño.
Pero cada vez son más los estudios que sugieren efectos negativos por exposición crónica a los agrotóxicos asociados, especialmente al glifosato. Un análisis publicado en la revista Time en febrero pasado señala que “existen preocupaciones serias sobre las implicaciones de salud pública derivadas de la exposición continua a glifosato”, señalando asociaciones con cáncer y enfermedades neurológicas crónicas.
Pero Monsanto ha venido insistiendo todas estas décadas que “nuestros productos son seguros cuando se usan según las indicaciones, y no representan un riesgo para la salud humana”, refiriéndose al herbicida. Dejando en duda, que sucede cuando su herbicida no es usado según las indicaciones.
En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. Esa clasificación se basó en estudios sobre animales de laboratorio, daños genéticos y evidencia limitada en seres humanos expuestos profesionalmente al herbicida.
En Estados Unidos, Bayer-Monsanto ha enfrentado serias demandas por enfermedades de trabajadores del campo y consumidores, vinculadas al uso del herbicida. Entre los casos más conocidos está el de Dewayne Johnson, jardinero escolar en California, diagnosticado con linfoma no Hodgkin tras años de exposición al glifosato. Un jurado determinó que Monsanto actuó con “malicia y negligencia deliberada” al ocultar los riesgos del producto y de ahí tomaron curso miles de demandas más.
Pero si el daño sanitario es preocupante, el daño genético es aún más alarmante. Según el análisis histórico y académico realizado en 2012 por Ana de Ita, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), tanto el Instituto Nacional de Ecología como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), con base en sus propios análisis, “detectamos presencia de transgenes en 15 de 22 localidades campesinas e indígenas -mexicanas-, con una proporción de contaminación estimada entre 3% y 10%. También se reportó contaminación en el almacenamiento de maíz en una bodega del sistema de abasto DICONSA, en Ixtlán, Oaxaca, destinada al consumo humano”.
Desde entonces, decenas de comunidades campesinas han reportado contaminación genética. En estados como Chiapas, Veracruz, Puebla, Jalisco, Nayarit y Estado de México se han documentado casos. Y pese a ello, ni el gobierno federal ni los estatales han desarrollado alguna política pública para proteger la integridad genética del maíz nativo. Por el contrario, con el fallo del T-MEC de diciembre de 2024, México se vio obligado a levantar todas las restricciones al maíz transgénico de importación que había impuesto en 2023.
Campesinos organizados en la Alianza por la Soberanía Alimentaria, en la ANEC, en la Red en Defensa del Maíz y en Vía Campesina denunciaron el fallo contra México como una forma de recolonización. Señalaron que el gobierno federal “no defendió con fuerza suficiente el derecho a proteger sus semillas; las corporaciones, a través de los tratados de libre comercio, tienen más poder que los pueblos”. Y advirtieron que esto no es solo una lucha agrícola, sino una lucha cultural, jurídica y alimentaria. El maíz ya no es de quien lo cultiva, es de quien lo patenta.
Las semillas transgénicas de Bayer-Monsanto están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Aunque se reproduzcan sin intervención humana, aunque el polen llegue por accidente, aunque el agricultor nunca haya sembrado esa variedad, Bayer-Monsanto puede reclamar sus derechos. Lo ha hecho en Estados Unidos, en India, en Canadá. Y aunque aún no hay demandas masivas en México, la amenaza flota sobre cada parcela contaminada. Si un agricultor guarda semilla de una cosecha contaminada por polen transgénico y la vuelve a sembrar, podría ser acusado de uso indebido de propiedad intelectual. La paradoja es brutal, el campesino sería responsable de una contaminación que no provocó; y la empresa que contaminó, la propietaria de la patente y podría adueñarse de la cosecha, a menos que paguen los derechos.
Lo que está en juego en todo esto, no es una simple variedad de grano de maíz transgénica, es la salud de todos los mexicanos y su independencia alimentaria.