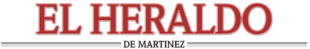Lo que hasta hace poco parecía argumento de Jurassic Park, hoy es titular de ciencia real y portada de la revista TIME: la empresa estadunidense Colossus anunció que ha logrado traer de vuelta al lobo gigante, una especie extinta hace más de 10 mil años, gracias a avances espectaculares en ingeniería genética. El animal, que habitó América del Norte durante la Edad de Hielo y que desapareció junto con los mamuts y otros megamamíferos, vuelve ahora no como fósil ni como mito, sino como criatura viviente. Y si esto no nos hace temblar de asombro —y también de inquietud— es que ya nos estamos acostumbrando a jugar a ser dioses.
Colossus, fundada por un antiguo ejecutivo de tecnología y científicos especializados en biología sintética, ya había anunciado su intención de resucitar especies como el mamut lanudo y el tilacino. Pero la desextinción del lobo gigante marca un punto de inflexión: por primera vez, una criatura extinta del Pleistoceno camina (o pronto caminará) entre nosotros no en simulaciones, sino en reservas naturales preparadas para su readaptación. Lo hacen con ayuda de ADN extraído de restos fosilizados y complementado con secuencias genéticas de su pariente más cercano vivo: el lobo gris.
Las preguntas que esta noticia abre son infinitas, y no todas tienen respuestas claras. ¿Con qué propósito resucitamos especies extintas? ¿Para restaurar ecosistemas destruidos, como argumentan sus defensores? ¿Para redimir la culpa humana por haber empujado a tantos animales al abismo de la extinción? ¿O, en el fondo, para demostrar que podemos hacerlo? La línea entre el altruismo ecológico y el espectáculo biotecnológico es delgada. Y peligrosa.
En el corto plazo, el regreso del lobo gigante tiene una dimensión simbólica poderosa. Es una proeza de la ciencia que obliga a replantearnos lo que entendemos por “extinción” y “naturaleza”. También promete —al menos en teoría— restaurar equilibrios perdidos en ecosistemas donde los grandes depredadores han desaparecido. Pero la pregunta es: ¿dónde exactamente vamos a colocar a estos animales? ¿Qué significará su reintroducción en un mundo donde ya no existen las especies que eran su presa natural ni los territorios salvajes que los albergaban?
A mediano plazo, los dilemas se agravan. ¿Qué pasa si estos animales enferman, como lo hizo Dolly, la oveja, o mutan? ¿Y si se adaptan tan bien que no podamos controlarlos, mantenerlos aislados, garantizar que no alteren ecosistemas ya profundamente desequilibrados? Además, ¿quién regula la desextinción? ¿Qué marco jurídico existe para proteger —o contener— a especies que oficialmente no existen más, pero que vuelven al juego biológico sin historia reciente?
Y, en el largo plazo, el tema es profundamente ético. ¿Vamos a empezar a decidir qué especies merecen una segunda oportunidad y cuáles no? ¿Qué sigue: traer de vuelta al dodo, al rinoceronte lanudo… o al Neandertal?, (honestamente, creo que éste nunca se extinguió y sigue entre nosotros). ¿Qué consecuencias tendrá esto para el resto de la vida en la Tierra, incluida la humana? ¿Y si este avance, lejos de sensibilizarnos, nos hace creer que la extinción ya no importa porque la ciencia puede revertirla?
El lobo gigante ha vuelto, sí. Pero, con él, también ha regresado la necesidad urgente de tener esta conversación. Porque en la frontera entre la ciencia y la fantasía ya no hay espectadores inocentes. Lo que hoy se celebra como hazaña puede convertirse mañana en dilema. Y la historia nos ha enseñado —una y otra vez— que el problema nunca ha sido lo que la humanidad puede hacer, sino lo que decide hacer cuando nadie le pone límites.